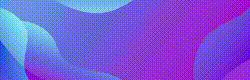Le cuento que tuve el privilegio de ver la película Parque Lezama. Juan José Campanella me invitó a la función para la prensa. Fue el jueves, pero todavía me dura la felicidad. Siento que “el corazón me estalla de emoción”, como dice el personaje de Luis Brandoni. Mi gran duda era si la obra de teatro, que disfruté tres veces, no iba a perder parte de su magia al llevarla al cine. Y ocurre todo lo contrario: se potencia, se amplifica. Se corría el riesgo de erosionar uno de los más grandes éxitos teatrales, con más de 1.300 funciones durante 11 años a sala llena y más de 600 mil personas que la ovacionaron de pie. Fue una apuesta fuerte y un gran acierto.
Campanella, una vez más, nos regala una obra sublime: un cine profundamente argentino y humano, casi tangible. Cargado de identidad, con la sensibilidad del estudiante de la Universidad de Avellaneda y la técnica impecable del máster en Bellas Artes de Nueva York. Así moldea esta ficción con materia prima noble: emoción, ideas y una cámara puesta donde debe estar. Recorre los gestos, las arrugas y las confesiones de dos veteranos que muestran la pluralidad y el colorido de la existencia a cualquier edad. De paso, casi como de yapa, nos hace redescubrir el hechizo y la belleza misteriosa del otoño en el emblemático Parque Lezama.
El corazón del film late en las discusiones interminables entre dos seres humanos que parecen opuestos, pero vibran en la misma frecuencia de los sueños. Los textos tienen una profundidad de sencilla complejidad: nunca caen en el blanco o negro ni en la burda bajada de línea. León Schwartz, en el cuerpo de Brandoni, se aferra a las utopías que lo deslumbraron de chico en una asamblea del Partido Comunista. Eduardo Blanco encarna a Antonio Cardoso, encargado de edificio que no quiere conflictos ni compromisos: “Yo no me meto con nadie”. Por sus charlas pasa un torrente de conmociones: la vejez, el combate contra “el verdadero villano que es el tiempo”, la relación con los hijos y el amor, todo envuelto en ternura. Hay guiños para los politizados, pero no es una apuesta política: es un recurso para cuestionar la crueldad de un mundo que viaja a mil por hora.
Es cine en estado puro. Un paraíso, como Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Parque Lezama también es una obra de arte: genuina, conmovedora, un espejo de nuestras actitudes heroicas y cobardes. No hay Inteligencia Artificial: hay encanto natural. No hay tiros ni autos a mil por hora ni efectos especiales; hay algo más difícil de lograr: afectos especiales, emoción y humanidad verdadera. Cada diálogo es una clase magistral sobre el valor de las risas, las lágrimas y los pensamientos encontrados. Blanco brilla con calidad suprema y Brandoni se instala definitivamente como gran actor argentino: no actúa, respira el personaje.
Estoy convencido de que Campanella toca otra vez la cima de su carrera como director, guionista y productor. Su perfil bajo y su humildad lo vuelven más notable que notorio. Es nuestro Lionel Messi del cine: campeón mundial hace 16 años con el Oscar por El secreto de sus ojos y, antes y después, brillante en Estados Unidos dirigiendo series como Law & Order y Dr. House. De ese mundo nacieron El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, Metegol y mi favorita, El cuento de las comadrejas. Espero con ansiedad Mafalda, la niña de la crítica social de Quino.
Pero Parque Lezama, en el teatro y ahora en el cine, con estreno mundial en Netflix, merodea la perfección. En ese Parque Lezama florece y resucita el cine, más allá de la crisis de espectadores y de los cambios de hábitos y pantallas. Al final, cuando se encienden las luces, uno sale de la sala más feliz, más culto y con ganas de gritar: “El cine no ha muerto”.
EDitorial de Alfredo Leuco en Radio Mitre